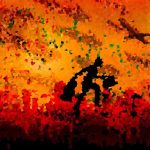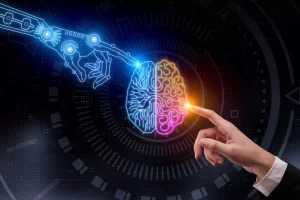En la sala de oncopediatría del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana, la infancia intenta respirar entre murales, colores y juegos. No es decoración ingenua: es una estrategia de supervivencia emocional para niños cuya vida se reduce a tratamientos agresivos, aislamiento y dolor. El hospital sostiene, además, un principio que en buena parte del continente suena casi subversivo: atención y medicamentos gratuitos.
Pero esa escena luminosa choca con una realidad mucho más oscura: la política de asfixia de Washington. Médicos del propio Instituto describen lo que significa tener conocimiento, equipos y personal capacitado, pero no contar con fármacos e insumos por las trabas de adquisición y el endurecimiento de restricciones. No es un problema “técnico” ni un simple bache logístico; es un diseño político que termina rebotando, con precisión quirúrgica, en el cuerpo de pacientes vulnerables.
Las cifras que se citan desde el sistema de salud cubano son un golpe frío: la sobrevida infantil habría caído del entorno del 80% a cerca del 65% al verse obligados a ajustar protocolos y sustituir medicamentos de primera línea por alternativas de segunda línea. En oncología, ese “ajuste” no es una palabra administrativa: es tiempo perdido, eficacia reducida y más incertidumbre para familias que ya están al límite.
Y el cerco no pega solo en la farmacia. También se expresa en transporte, combustible y alimentación, especialmente crítica en pacientes oncológicos con dietas específicas. Incluso redes de apoyo familiares desde el exterior —que antes amortiguaban la estadía hospitalaria— se vuelven más frágiles cuando se cierran vías financieras y se encarece todo. El resultado es una crueldad acumulativa: enfermedad + carencia inducida + desgaste cotidiano.
Mientras tanto, EE.UU. se reserva el discurso moral, pero ha rechazado gestos de cooperación en emergencias (como el ofrecimiento médico cubano tras Katrina, según recuerdan autoridades de solidaridad internacional). La pregunta incómoda queda instalada: ¿con qué autoridad se habla de “derechos humanos” cuando se sostiene una política que, en la práctica, castiga tratamientos pediátricos? En un mundo donde la salud suele convertirse en negocio, usar el acceso a medicamentos como palanca política no es presión diplomática: es castigo colectivo, con niños en la primera línea del daño.